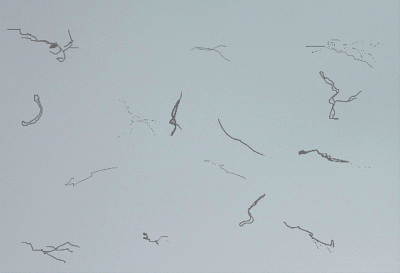Un silencio engañoso se extiende por el largo y desierto pasillo. Las innumerables puertas permanecen en su mayoría cerradas como si quisieran confinar en su interior la vejez y el dolor. El solitario puesto de control, con sus luces blancas, destaca en la penumbra como si fuese un oasis.
Estoy sentado al lado del padre, que yace, exánime y consumido como uno de esos cristos góticos flamencos, en la cama mecanizada de la que ya no se levantará. De entre la maraña de tubos que lo conectan aún a la vida, el sibilante ruido del oxígeno se entremezcla con su irregular respiración que me mantiene en vilo, pues cualquiera pueder ser la última. Hace tan sólo unos minutos que le han administrado el calmante que nos concede este breve intervalo de reposo, en esta agotadora noche de lucha, cuyas horas se arrastran desesperadamente lentas.
Su actual fragilidad contrasta en mi memoria con los encontronazos que tuvimos apenas pasada la torpe adolescencia. Recuerdo en particular una noche en la que perdimos nervios y paciencia. De madrugada, todavía cabreado, escapé de casa, mochila a la espalda, buscando paisajes lo suficientemente amplios para desparramar mis agravios. Ocupada la cabeza en revivir la contienda, empecinándome en reunir nuevos argumentos y refutar las ineludibles verdades, mis pasos me llevaron, sin casi darme cuenta, por los rasos de Bianditz y, a través del bosque, hasta las orillas del embalse de Domiko. No lo conocía y fue para mí una sorpresa encontrar ese minúsculo y solitario triángulo de aguas oscuras escondido entre montañas. Todo en este paisaje se ajustaba a mi humor: el depresivo cielo gris, la barrera de oscuros pinos cercando el embalse, incluso el agua, negra y levemente picada, parecía hervir de indignación. Y sin embargo, de alguna manera, el lugar poseía la serenidad que a mí me faltaba. Me senté en las piedras de la orilla y dejé pasar el tiempo, y con él, lentamente, se fue disipando en parte el enfado hasta alcanzar un estado de ánimo que me permitió examinar con más objetividad lo ocurrido y percatarme de mi patético comportamiento. Me despedí del paraje y remonté el collado de regreso a casa. Supongo que él recordaría también la trifulca. Nunca lo hablamos. Lo más absurdo sin embargo es que hace ya muchos años que soy incapaz de recordar cual fue el motivo de aquella discusión.
La tregua ha terminado. El calmante ha dejado de hacer efecto. Comienza de nuevo la pelea, se agita, no se rinde, trata de levantarse y arrancarse tubos y ropas. Nadie se atreve a aventurar si sufre o no pero sus reiterados lamentos me producen una tremenda angustia. Está resultando dura esta última montaña. Salgo de la habitación y voy a pedir ayuda al control. Según avanzo por el pasillo, derrotado por el sueño y el cansancio, me asaltan ideas y pensamientos extraños. Y uno de ellos, insistente, me insinúa el atractivo de terminar en la montaña. ¿No sería preferible quedarse allí, como tantos amigos, en vez de terminar detrás de alguna de estas innumerables puertas?